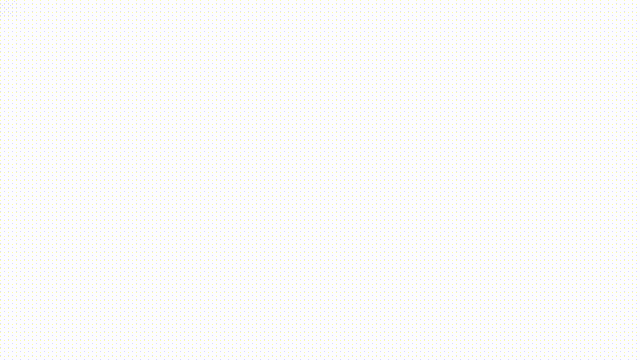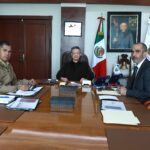El Camino de Esperanza. Una mujer del pueblo de la neblina.
Por: Lic. Martin Careaga
Nació en el pueblo de la neblina, cuando este recién comenzaba a incorporarse a la modernidad; cuando su visita, era paso obligado para escarpar, tras largas jornadas, la intrincada sierra del centro-oriente del país. Los olores de pólvora, aun se percibían en el ambiente nacional. Mucho más, en las partes en la que la Revolución demoró su partida y fue conocida acaso, por comentarios de segunda mano y por héroes locales que aportaron su sapiencia a la causa, pero que luego, conformaron la más prominente legislatura del México contemporáneo, la Constituyente de 1917.
Por eso tal vez, la infancia de Esperanza estuvo plagada de hechos tan contrastantes y de paradojas tan grandes, que le marcaron el carácter tan recio que luego tuvo y la definición de clase que nunca perdió. Hija de un comerciante pudiente de la región, su adolescencia fue más bien, la cómoda que permite la posición privilegiada que su padre le daba. Casa grande, recursos de importancia, criados a su servicio, su vida se destinaba, parecía entonces, al encuentro de un hombre de bien, que le otorgará todas las comodidades que ya gozaba.
Pero la vida, pronto le dio un primer golpe. Su madre, su adorada madre, sufrió la inclemencia de un mal entonces poco conocido, poco explorado y no resistió más la existencia. Dejó, juntó a Esperanza, a seis hermanos más, cuatro mujeres y dos hombres, que vivieron la desgracia profunda de perder a su raíz de vida.
Entonces, su jovialidad se tornó sequedad. Resintió el dolor a su muy particular manera. Como mujer del pueblo de la neblina, había aprendido desde sus primeros años, la manera de comportarse ante los descalabros del destino. Había heredado el carácter forjado de su madre y la decisión profunda de su padre. Por ello, sabía el papel que le tocaba jugar como mujer de su casa. Se organizó con el resto de sus hermanas para darle cobijo a su padre y para procurarle las mejores comodidades ante la ausencia de la mujer querida.
Pero, de hecho, el papel en esta su primera etapa, no le duró mucho. El padre encontró pronto, tal cual era la tradición de entonces, otra mujer que le acompañara por la vida. Ello irritó a Esperanza que tuvo que aguantar entonces, sin más remedio que esperar sus primeras juventudes para buscar hacer su vida independiente.
La oportunidad se la encontró años después, cuando la nueva carretera, símbolo de progreso en el país, tocó por sus lares. Con ella, conoció a quién la sacaría de ahí y la llevaría a la ciudad. A quien le cambiaría la vida para siempre. Carlos, un joven robusto y bien puesto, oriundo del centro de la República, a la que conocía a la perfección, enamorado irremediable, despreocupado y entrón, se prendó de ella apenas le conoció.
Un par de serenatas, un cruce de ojos pizpiretas y la sonrisa clara y franca que se regalaron camino al quiosco del pueblo, bastaron para que él, echado como era, se decidiera a robarla de su casa. Algo normal en esos tiempos. Ahí, el camino de Esperanza encontró otra senda, la que seguiría, ahora sí, como la esposa de, con el papel heredado de los principios del siglo XX.
El vagar por la República, del brazo de su esposo, viajero contumaz, le permitió conocer realidades que poco imaginaba vivir en los lejanos placeres que envolvía el pueblo de la neblina. Los inicios de su vida de pareja fueron duros, aciagos. Tanto, que pese a la mucha descendencia que tuvo, ésta nunca le borró, el dolor más grande, un segundo descalabro de la vida, que le tocó vivir, la pérdida de un hijo en su incipiente mocedad; crueldad de la que nunca se repuso, aunque sus sonrisas de humor, sus gestos de malcriada traviesa retorciendo boca y nariz y sus imperdonables pellizcos y jalones de pelo que asestaba a sus cercanos, quisieran decir, cuando estaba de uva, que agradecía la vida transcurrida.
Pero asumió su papel con orgullo y fortaleza. Fue una auténtica matres familias, de las clásicas mexicanas. De las que, por cierto, en mucho se debe que la sociedad mantenga aún, a ésta, como símbolo de unión y compromiso de unidad. Aprendió y desarrollo un papel de sostén y apoyo, tanto para el marido como para los muchos hijos, a quienes, a toda costa, y a base de sacrificios mayores, logró formar como mejor pudo. Y en el balance de ello, cuando se le refería su papel, a veces poco valorado de madre-trabajadora-ama de casa, sonreía de buena gana, como lo hace quien está consciente del deber cumplido.
En el otoño de su vida, ésta le regaló tantas cosas, que profundizó algo más el marcado clasismo que le distinguía, que era sin duda, el sello de la casa; como lo era también, esa preocupación creciente por lo que a los suyos les ocurriera, por nimio que pareciera; ese carácter preocupón, le hacía acaso verse mayor de lo que en realidad era y contrastaba enormemente, con la cachaza que luego presentaba su marido Carlos, lo que daba un balance casi perfecto en la relación de pareja.
El camino de Esperanza dejó una huella indeleble entre los suyos, los propios de descendencia y los que así se consideraron sin serlo. Dejó también un ejemplo de vida a mujeres que, como ella, forman y mantienen unida a la familia por sobre todo. El ejemplo de las mujeres serranas, las del pueblo de la neblina, cuya constancia de amor y entrega familiar, siguen manteniendo sólida a la familia mexicana.
.
Por eso tal vez, la infancia de Esperanza estuvo plagada de hechos tan contrastantes y de paradojas tan grandes, que le marcaron el carácter tan recio que luego tuvo y la definición de clase que nunca perdió. Hija de un comerciante pudiente de la región, su adolescencia fue más bien, la cómoda que permite la posición privilegiada que su padre le daba. Casa grande, recursos de importancia, criados a su servicio, su vida se destinaba, parecía entonces, al encuentro de un hombre de bien, que le otorgará todas las comodidades que ya gozaba.
Pero la vida, pronto le dio un primer golpe. Su madre, su adorada madre, sufrió la inclemencia de un mal entonces poco conocido, poco explorado y no resistió más la existencia. Dejó, juntó a Esperanza, a seis hermanos más, cuatro mujeres y dos hombres, que vivieron la desgracia profunda de perder a su raíz de vida.
Entonces, su jovialidad se tornó sequedad. Resintió el dolor a su muy particular manera. Como mujer del pueblo de la neblina, había aprendido desde sus primeros años, la manera de comportarse ante los descalabros del destino. Había heredado el carácter forjado de su madre y la decisión profunda de su padre. Por ello, sabía el papel que le tocaba jugar como mujer de su casa. Se organizó con el resto de sus hermanas para darle cobijo a su padre y para procurarle las mejores comodidades ante la ausencia de la mujer querida.
Pero, de hecho, el papel en esta su primera etapa, no le duró mucho. El padre encontró pronto, tal cual era la tradición de entonces, otra mujer que le acompañara por la vida. Ello irritó a Esperanza que tuvo que aguantar entonces, sin más remedio que esperar sus primeras juventudes para buscar hacer su vida independiente.
La oportunidad se la encontró años después, cuando la nueva carretera, símbolo de progreso en el país, tocó por sus lares. Con ella, conoció a quién la sacaría de ahí y la llevaría a la ciudad. A quien le cambiaría la vida para siempre. Carlos, un joven robusto y bien puesto, oriundo del centro de la República, a la que conocía a la perfección, enamorado irremediable, despreocupado y entrón, se prendó de ella apenas le conoció.
Un par de serenatas, un cruce de ojos pizpiretas y la sonrisa clara y franca que se regalaron camino al quiosco del pueblo, bastaron para que él, echado como era, se decidiera a robarla de su casa. Algo normal en esos tiempos. Ahí, el camino de Esperanza encontró otra senda, la que seguiría, ahora sí, como la esposa de, con el papel heredado de los principios del siglo XX.
El vagar por la República, del brazo de su esposo, viajero contumaz, le permitió conocer realidades que poco imaginaba vivir en los lejanos placeres que envolvía el pueblo de la neblina. Los inicios de su vida de pareja fueron duros, aciagos. Tanto, que pese a la mucha descendencia que tuvo, ésta nunca le borró, el dolor más grande, un segundo descalabro de la vida, que le tocó vivir, la pérdida de un hijo en su incipiente mocedad; crueldad de la que nunca se repuso, aunque sus sonrisas de humor, sus gestos de malcriada traviesa retorciendo boca y nariz y sus imperdonables pellizcos y jalones de pelo que asestaba a sus cercanos, quisieran decir, cuando estaba de uva, que agradecía la vida transcurrida.
Pero asumió su papel con orgullo y fortaleza. Fue una auténtica matres familias, de las clásicas mexicanas. De las que, por cierto, en mucho se debe que la sociedad mantenga aún, a ésta, como símbolo de unión y compromiso de unidad. Aprendió y desarrollo un papel de sostén y apoyo, tanto para el marido como para los muchos hijos, a quienes, a toda costa, y a base de sacrificios mayores, logró formar como mejor pudo. Y en el balance de ello, cuando se le refería su papel, a veces poco valorado de madre-trabajadora-ama de casa, sonreía de buena gana, como lo hace quien está consciente del deber cumplido.
En el otoño de su vida, ésta le regaló tantas cosas, que profundizó algo más el marcado clasismo que le distinguía, que era sin duda, el sello de la casa; como lo era también, esa preocupación creciente por lo que a los suyos les ocurriera, por nimio que pareciera; ese carácter preocupón, le hacía acaso verse mayor de lo que en realidad era y contrastaba enormemente, con la cachaza que luego presentaba su marido Carlos, lo que daba un balance casi perfecto en la relación de pareja.
El camino de Esperanza dejó una huella indeleble entre los suyos, los propios de descendencia y los que así se consideraron sin serlo. Dejó también un ejemplo de vida a mujeres que, como ella, forman y mantienen unida a la familia por sobre todo. El ejemplo de las mujeres serranas, las del pueblo de la neblina, cuya constancia de amor y entrega familiar, siguen manteniendo sólida a la familia mexicana.