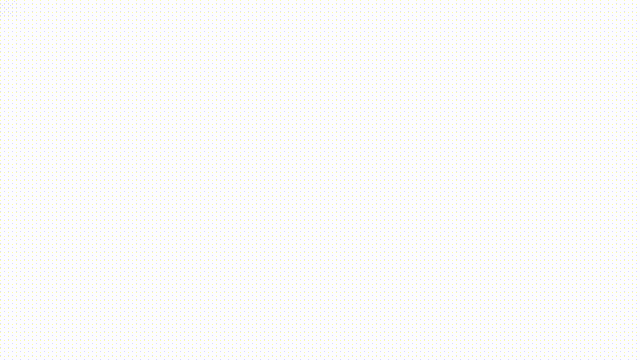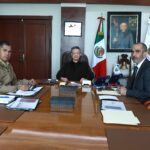Celestinos, alma que yace en Amatlán
Por: Jesús Guerrero Valdez
Milenio Tamaulipas
La fiesta de Amatlán fue creada por niños. Infantes que en una época ante los ojos de los demás, apenas revelaban por su baja estatura, rastros de sus altos vuelos. Esos pequeños de antaño tienen algo en común; el amor por su tierra. Si esto fuera la versión de un relato de la tradición teenek, debería empezar así: “Ti biyál a k’icháj tam ti tujey…”, que se traduce: “Hace mucho tiempo cuando empezó…”. Amatlán es un santuario; su historia como sede inicia hace 30 años en las faldas del cerro de La Cruz en la sierra de Otontepec, en medio de tierra fértil e historia. Aquí es donde se come el maíz bajo la sombra de un amate a cada minuto, hora, día, semana, mes o año, y se favorece al nuevo corazón de un Huastecapan o Teenek Bichou a través de la música. Dhipak gustó de Amatlán para germinar en una de sus formas más puras y sucederse en un ciclo infinito gracias al espíritu de los niños, forjando el alma huasteca a través de hombres sabios o sacerdotes, que entregan su valioso conocimiento. La analogía cosmogónica, aunque atrevida, busca referir que tras el ocaso deviene el sol; el son y el huapango también renacen, y aunque su semilla se guarda en muchos puntos, cercano noviembre, yace ahí a la sombra de un amate. Más la tradición halló en el nacimiento de David Celestinos Isaccs hace 88 años, a su mejor aliado; quien supo observar desde la cuna hasta su muerte, aquellos verdes paisajes, casas de palma enjarradas con lodo y las extensas milpas; los albos copos, nubes en movimiento bajo el intenso azul del cielo. Él no lo sabía aún, pero al escuchar atento el canto de peteneras; sirenas a orillas del río Tancoco en La Laja, sucumbió a su hechizó. Algo lo sacó del estupor, lo lanzó a lo alto para devolverlo a la tierra y ser depositado en su interior como en un vientre, para manar después entre el cascabeleo cristalino de sus aguas. Antes de Amatlán, todo era solo un sueño suspendido, la promesa postergada por el tiempo y sembrada en la oportunidad. Entonces fue él; el pailón, el jerarca y el iniciador. El alma de Dhipak es el reflejo de la luz del sol que busca permanecer en la tierra en forma de niño, para renacer cada día en el alma de los hombres. Como David, otros niños buscaban, sin saber, su identidad; aún con la mirada extraviada en el horizonte desconocían el sendero que lleva a Dhipak. Lo que sí intuyeron fue que habría que extender los lazos. Aquel encuentro se viste de alegría y del dolor huasteco, que teje su rosario de décimas, sextillas o rimas simples, con el apoyo del arpegio de una jarana, quinta o el despliegue del violín. En cada misterio, cada cuenta canta su dolor. No importa cómo, el son y la pasión fluyen juntos y en su correr, sacuden el sentimiento. Aquellos niños en medio de la muerte, en el recorrido al ocaso, son las pavesas que se avivan, se conjugan, y renacen para salvarnos: Romancito tenía siete años, cuando un joven de 14 le enseñó a tocar la jarana. “Era moreno y le decían El tacón”, recuerda. En Zontecomatlán de López y Fuentes, Román Güemes Jiménez, vio a don Lino Villegas, quien murió a los cien años y alcanzó a escucharle; ya hace más de cuarenta, que él aprendió a tocar la jarana con ayuda de su abuelo. Arturo Allende, el niño de 6 y 7 años que fue, recuerda que vio a su padre tocando con Elpidio Ramírez, lo que le representó un modelo; él y otros fueron sus “troncos” principales que le ayudaron a ser músico. “Tuve la suerte de ver a mi padre tocar con Elpidio”, rememora con orgullo. Heraclio otro niño, desde Colatlán Veracruz, a sus nueve o diez años tomaba el violín de su padre y se subía al tapestle a tocar, para que las muchachas que acudían a zapatear, lo bajaran a ratitos. Para Heraclio Alvarado Téllez, ahora El tío Laco, la niñez fue una cosa seria, muy dura; perdió a su padre cuando apenas tenía los 13 años: “Era triste aquel tiempo, pero triste en verdad”, así lo recuerda. O el pequeño Everardo Ramírez Ochoa, quien gustaba de seguir a Inocencio Zavala “Treinta Meses” quien gustoso trepaba al tapestle para dejarle cualquier tipo de encargos con tal de escuchar como ejecutaba el violín; quién diría que un Águila Negra desplegaba sus alas. Son tantas historias… Y tantos, los frutos que no veo cómo se pueda matar una tradición y el corazón huasteco de un niño.